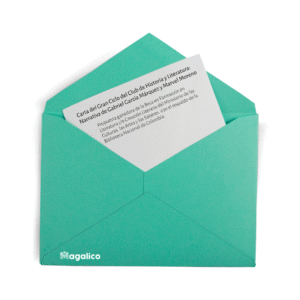El tabú de estornudar
Jorge Medina

Imposible vivir en esta incertidumbre sin recordar al gallardo alguacil Iván Dmitrievitch Tcherviakof, quien murió cargado con la culpa de haber estornudado y salpicado al consejero del Estado, el señor Brischalof, quien servía en el Ministerio de Comunicaciones.
Imposible no recordar a Tcherviakof, muriendo con la culpa y por una causa que Antón Chéjov no nos revela en el, inicialmente, inquietante y divertido cuento titulado «La muerte de un funcionario público».
Tcherviakof se encontraba sentado en la segunda fila de butacas en el teatro viendo a través de sus gemelos Las campanas de Corneville. Estaba feliz. Se sentía feliz. De repente, su rostro sufrió la trágica alteración que provoca un estornudo y derramó algunas (acaso miles o millones) gotas de saliva (quizá de mocos) en el cuello y la cabeza calva del consejero del Estado.
Difícil situación para cualquier ciudadano de bien. Difícil situación, en especial, para el alguacil Tcherviakof, quien era propietario de una delicada obsesión por salvaguardar la integridad moral de las víctimas de un contacto tan ruin como es el de sentir la fría brisa de la boca del vecino.
Embargado por la pena, intentó disculparse con la víctima. El señor Brischalof lo disculpó sin trascendencia, una disculpa vaga, automática, como suelen ser las disculpas en el transporte público y los saludos en las avenidas. A Tcherviakof eso no le bastó.
Intentó acercarse repetidamente al consejero, hasta el punto de visitarlo en su casa para presentar su honesta y profunda inconformidad por haber causado semejante mal. Brischalof lo atendía con repudio; mejor dicho: no lo atendía, le reprendía con las siguientes frases: «¡Qué sandez!… ¡Esto es increíble!», «¡Me parece que usted se burla de mí, señor mío!», «¡Fuera! ¡Vete ya!».
Esas respuestas no hacían más que preocupar al buen alguacil, quien ante cada evasiva de su víctima reafirmaba la idea de que le había causado un gran daño: «¡No quiere hablarme! –pensó Tcherviakof palideciendo–. Es señal de que está enfadado… Esto no puede quedar así…; tengo que explicarle…».
Uno de esos días regresó a su casa, angustiado, y sin quitarse el uniforme se acostó sobre el sofá, sintiendo un estremecimiento en su vientre, y murió.
¿Cuál es la causa de la muerte del buen hombre Tcherviakof? ¿Murió de pena moral? ¿Murió aplastado por la culpa de haber estornudado en una de las cabezas del Estado? Podría decirse que murió como mueren los funcionarios públicos, expulsados con el poder de sus superiores.
A la luz de nuestra reciente cotidianidad, el cuento pierde su carácter juguetón y absurdo, revistiéndose de un aura de extrañeza macabra, de cierto realismo angustiante, al mostrar la preocupación de un hombre que, descuidada o irresponsablemente, estornudó sobre otro. Esa extrañeza en la conducta de Tcherviakof tiene todo sentido, dejando de ser divertida y exagerada, cuando sabemos que finalmente muere.
Deja de ser divertido y entretenidamente absurdo cuando lo leemos con los gemelos que nos impone nuestra «nueva normalidad», en la que toser y estornudar son los tabúes recientes. El alguacil Tcherviakof parece vivir nuestro tiempo.
Su muerte, aparentemente individual, nos deja varias preguntas: ¿qué tenía Tcherviakof? ¿A qué se debía realmente la culpa de haber salpicado la cabeza de su vecino en el teatro? ¿Acaso esa culpa nacía del conocimiento de que ese estornudo era el inicio de un contagio mortal? Tcherviakof muere, el cuento termina, pero todo queda por decir; para ser precisos: todo queda dicho en el entredicho.
¿Qué pasará con el señor Brischalof? Desde nuestro actual punto de vista, el estornudo es una señal mortal, como el pájaro que silva en la medianoche para avisar la muerte de un ser querido. Desde nuestro actual punto de vista, el final del cuento de Chéjov es el anuncio de la muerte del consejero del Estado o, en su defecto, su padecimiento.
Mientras leemos el cuento nos preguntamos: ¿por qué tanto interés en disculparse? Lo que superficialmente puede parecernos un síntoma de locura, un aparente indicador de un trastorno obsesivo compulsivo, se convierte en una incertidumbre de la que conocemos muy bien sus efectos, puesto que estamos habitando la nueva experiencia, generalizada, del temor que nos causa un estornudo público, cuando somos testigos o cuando somos el protagonista.
Nunca estornudar fue tan trágico. Toda obra de teatro, toda novela, todo cuento puede terminar con el estornudo de uno de sus personajes, demarcando el inicio de una posible tragedia que ya no se cuenta, pero que nos cala hondo en la experiencia de los lectores patológicos que ahora somos.
Así pues, nos queda entender que el pobre Tcherviakof (el Tcherviakof que podemos leer ahora) sentía la culpa natural de haber estornudado impudorosamente al interior de un teatro, poniendo en riesgo a los asistentes. Ante este nuevo escenario de la culpa consciente originada en la posibilidad del contagio mortal nos queda un interrogante: ¿sabía el alguacil que era un portador de la enfermedad mortal?
Si lo sabía, su estornudo fue absolutamente irresponsable. Su presencia en el teatro no debió ser posible. Si no lo sabía, su acto fue igualmente irresponsable, pero su presencia en el teatro no tendría que juzgarse, siempre y cuando cumpliera con los protocolos de bioseguridad, de los que, por supuesto, no hace parte el de salpicar a otros con nuestros fluidos nasales y bucales.
La irresponsabilidad de ese funcionario público podría ser el origen de un contagio masivo en el teatro, y Las campanas de Corneville repicarían los toques fúnebres. Su culpa es comprensible, quizá no es un exceso, no es una obsesión; es un hombre sumamente arrepentido.
Imposible no recordar el cuento de Chéjov, recordarlo como lo leí la primera vez y leerlo nuevamente para asistir a su nuevo significado. Estornudar o toser ahora son un gran problema. Recuerdo el comentario que una mujer le hizo a un hombre en una mesa de una panadería: «Hoy en día ya no se puede estornudar o toser para esconder un pedo».
Imagen de cabecera: tomada de Gerd Altmann en Pixabay