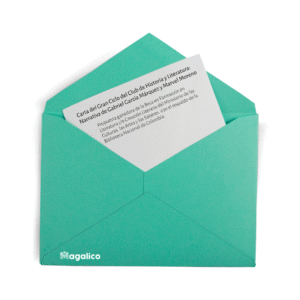¡Que digan que viví en los tiempos de maradona!
Ricardo A. Bolaños

No es Diego Armando Maradona una figura que deje a nadie indiferente. Hay quien lo admiró, disfrutó, sintonizó, cantó, aborreció, idolatró, lloró. «El Pelusa» no fue material dócil a un solo molde. Buena parte del hechizo que el Diego ejerce en nosotros, bienquerientes o no, es su obstinación por cruzar todas las fronteras, dentro y fuera de la cancha. ¿Qué diablos fue Maradona? Sí, para muchos fue el mejor futbolista de la historia, como también fue estampa de un celuloide, un «soldado de la revolución», un showman de horario estelar, cantante y canción, héroe vengador de un país y gañán incorregible.
Para algunos, eso, el diablo; para legiones, un dios. Maradona fue la desmesura hecha carne, un campeón de la transgresión, la hybris televisada.
Detengámonos un poco aquí: hybris o hubris es un concepto originario de la ética de la Grecia antigua, cuya traducción aproximada es, precisamente, «exceso», «desmesura» o «insolencia», y alude al irrespeto impío a los límites sagrados. La noción de hybris guarda estrecho vínculo con la también griega moira, que es el destino, lote, parte de fortuna o desgracia asignada a cada uno en el orden cósmico y social. De manera que quien comete hybris es culpable de ambicionar «más de lo que le corresponde» por destino, y tal transgresión acarrea un castigo de los dioses. El historiador griego Heródoto dibuja un paisaje ilustrativo de esta condición trágica:
Puedes observar cómo la divinidad fulmina con sus rayos a los seres que sobresalen demasiado, sin permitir que se jacten de su condición; en cambio, los pequeños no despiertan sus iras. Puedes observar también cómo siempre lanza sus dardos desde el cielo contra los mayores edificios y los árboles más altos, pues la divinidad tiende a abatir todo lo que descuella en demasía.
Y es que personajes como «Pelusa» siempre nos tientan a leerlos en clave de mito, pues mítica es la estatura que han alcanzado. Asimilar al ídolo argentino a la categoría de mito, leyenda o astro va más allá de un cliché del argot periodístico. No se puede explorar la historia del fútbol sin pasar por Maradona. Sus incontables gestas futbolísticas, entre las que se cuentan el gol a Inglaterra, la conquista de la Copa Mundial de Fútbol de 1986 o su paso triunfador por el Napoli, le han hecho digno de veneración heroica. Y esto en parte obedece a que en nuestra muy profana modernidad seguimos siendo el homo religiosus, siempre abiertos a la manifestación de lo sagrado y, como tal, sensibles al llamado de eso que Mircea Eliade, en su libro Lo sagrado y lo profano (1957), denominó hierofanía: «La manifestación de algo “completamente diferente”, de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo “natural”, “profano”». De tal condición paradójica de lo sagrado (ser algo cualitativamente distinto, una realidad ajena a nuestro mundo profano, pero presente en él) son partícipes los dioses, los lugares sagrados y los héroes, seres estos dotados de la chispa divina que caminan entre los mortales.
Las grandes hazañas deportivas han conferido a Maradona, entonces, el estatus de héroe, un ser luminoso cuyas huellas tienen una gran significación social. Sin embargo, como Aquiles, Ulises o Heracles, en el Diego solía ser difusa la frontera entre el acto heroico y la hybris; a menudo eran todo uno y lo mismo. Un gol, una finta, un regate suyos no era tan solo una jugada válida para tres puntos o para el éxtasis de la tribuna. Bien podían ser algo más: una página en la historia, el capítulo de una futura novela o un gesto político.
Maradona no siguió libretos ni se ciñó a etiquetas, ni dentro ni fuera de los confines de la grama.
Allí, en el ombligo de la cancha, donde el sentido común aconsejaba un pase o una triangulación, el Diego se zambulló con el cuchillo entre los dientes en campo contrario, dejando en su cruzada solitaria hacia la portería inglesa una estela de defensores jadeantes y humillados.
Allí, bajo la mirada atónita del Azteca, se elevó victorioso el puño que hacía un minuto apenas empujaba el balón al fondo de la red; «un gol vengador de las Malvinas», cantaría el aedo Galeano nueve años más tarde. Hasta para reinventar las normas del fútbol tuvo el Diego osadía.
Allí, desde el sur de Italia, Maradona conmocionaría las canchas de toda la península, llevando al modesto Napoli a una gloria hasta entonces reservada a los encopetados AC Milan, Juventus o Inter; hazaña que tenía todo el sabor de una revancha del Sur contra el Norte.
Allí, en la rueda de prensa o en la zona mixta, el «pibe» de Villa Fiorito no se resignó al parlamento de combate habitual de los futbolistas, y sacó a relucir, sin pudor, sus simpatías y antipatías políticas, escalando a denuncias de corrupción y al rechazo sin tamices de las jerarquías del fútbol.
Cada uno de los pasos del «Pelusa» Maradona causaba un terremoto en el universo. Cada logro tenía el sabor de la conquista; cada conquista el brillo venenoso de la provocación a un orden que parecía inmutable.
Si, como apunta Eliade, «la existencia más desacralizada sigue conservando vestigios de una valoración religiosa del Mundo», las huellas del Pelusa se plantaban cada vez más sobre terrenos vedados como si de tierra virgen se tratase; esto, tanto en la vida pública como en la privada. Ese al que medio mundo elevó a dios, que se sentía bendecido por el aplauso perenne e incondicional, llegó a ser un cínico convencido de que su gloria le ha empujado a una región más allá de la moral de los simples mortales, donde desplegó la faceta demoníaca del esposo maltratador y del padre irresponsable.
Pero como todos los soles en el cenit, este se precipitó al ocaso. Maradona se hundió en el inframundo de la adicción a las drogas, de cuyas profundidades ascendió no tanto el astro radiante, sino sus lamentos y amargas reflexiones crepusculares. También llegaron la efedrina, las sanciones, las multas, dicen sus seguidores que venidas de esos Olimpos hartos de los constantes desafíos del 10 de Argentina. Dueño de tribulaciones que hubieran doblegado a un Áyax o a un Heracles, el Diego las sobrellevó por largos años, haciéndonos creer por momentos en su inmortalidad.
Sin embargo, tan rebelde fue Diego Armando Maradona que consiguió definir los parámetros de su propia epopeya, pues sin abandonar su inframundo, y sin cesar los suplicios de todas las némesis, ya había alcanzado su particular catasterismo, su propia forma de convertirse en constelación, para siempre visible en el firmamento futbolístico: su presencia latente en la cintilla de capitán y el dorsal 10, que sin importar quién es el portador de turno, siempre serán un testimonio del último mito futbolístico, del trotamundos que cruzó todas las fronteras.
¡Que digan que viví en los tiempos de Maradona, cruzador de fronteras!
Imagen de cabecera: tomada de Vanitatis.